
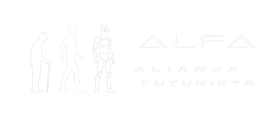
¿QUÉ HAY QUE DECIRLES A LOS NIÑOS?
Amnesty Lecture, Oxford, 21 de febrero de 1997
Por Nicholas Humphrey
“Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño”, dice el proverbio. Y puesto que, como la mayoría de los proverbios, éste encierra al menos una parte de verdad, es comprensible que Amnistía Internacional haya dedicado la mayor parte de su esfuerzo a proteger a la gente de la amenaza de los palos y las piedras, y no de las palabras. Preocuparse por las palabras debe haberse tomado como un lujo.
Pero el proverbio, como la mayoría de los proverbios, también es, en parte, manifiestamente falso. El hecho es que las palabras pueden hacer daño. Para empezar, pueden dañar a las personas indirectamente, incitando a otras a dañarlas: una cruzada predicada por un papa, la propaganda racista de los nazis, los chismes malévolos de un rival... Pueden dañar a las personas, de modo menos indirecto, incitándolas a realizar acciones en su perjuicio: las mentiras de un falso profeta, el chantaje de un matón, las lisonjas de un seductor... Y las palabras pueden hacer daño de forma directa también: el azote de una lengua maliciosa, el ingrato mensaje que trae un telegrama, la aviesa invectiva que hace al oyente suplicarle a su torturador que se calle ya.
A veces, las palabras pueden incluso matar en el acto. Hay un relato escrito por Christopher Cherniak sobre un “virus verbal” letal que apareció una noche en la pantalla de un ordenador. Adoptó la forma de un comecocos, un acertijo, tan paradójico que trastornaba fatalmente la mente de cualquiera que lo escuchara o leyera hasta hacerlo caer en coma irreversible. ¿Ficción? Sí, claro. Pero ficción con algunos correlatos horribles en el mundo real. Ha habido demasiados ejemplos históricos de cómo las palabras pueden adueñarse de la mente de alguien y destruir sus ganas de vivir. Piense, por ejemplo, en la llamada muerte vudú. El curandero sólo tiene que lanzar su mortal maldición sobre un hombre y la víctima se derrumba y muere en cuestión de horas. O, a una escala mayor y más terrible, piense en el suicidio en masa en Jonestown, en la Guyana, en 1972. Al líder de la secta, Jim Jones, le bastó con implantar ciertas ideas peregrinas en las cabezas de sus discípulos y a su señal novecientos de ellos bebieron voluntariamente cianuro.
¿Conque “las palabras nunca me harán daño”? Más bien podría ser que las palabras tengan un poder único para hacer daño. Y si hiciésemos un inventario de las causas de origen humano de nuestras desgracias, serían las palabras, no los palos y las piedras, las primeras de la lista. Hasta las armas de fuego y los explosivos podrían considerarse juguetitos en comparación. En su poema “Yo”, Vladimir Mayakovsky escribió: “Sobre el pavimento / de mi alma pisoteada / las suelas de los locos / dejaron como huella rudas y crueles palabras”.
¿Deberíamos extender la batalla de Amnistía a este frente también? ¿Deberíamos hacer campaña por el derecho de los seres humanos a estar protegidos de la opresión y la manipulación verbal? ¿Necesitamos “leyes sobre las palabras” del mismo modo que las sociedades civilizadas tienen leyes sobre las armas, con sus permisos sobre quién tiene derecho a usarlas y en qué circunstancias? ¿Debería haber un protocolo de Ginebra sobre qué tipos de actos de habla han de considerarse crímenes contra la humanidad?
No. La respuesta, estoy seguro, debería ser, en general, “no, ni pensarlo”. La libertad de expresión es demasiado valiosa como para andar trajinando con ella. Y, por muy dolorosas que a veces sean algunas de sus consecuencias para algunos, deberíamos, aún así y por principio, resistirnos a recortarla. Claro está que deberíamos mantener a raya el daño que causan las palabras de otros, pero no a base de censurarlas como tales.
Y, puesto que estoy tan seguro de esto, en general, y puesto que pienso que la mayoría de Uds. también lo está, probablemente les chocará que diga que el propósito de mi charla de hoy es argüir justo lo contrario en un terreno particular. Argüir, en definitiva, en favor de la censura, en contra de la libertad de expresión, y hacerlo, además, en un terreno de la vida que tradicionalmente se ha considerado sacrosanto.
Me refiero a la educación moral y religiosa. Y especialmente a la educación que el niño recibe en casa, donde se permite a –e incluso se espera de– los padres que determinen para sus hijos qué cuenta como verdad y qué como falsedad, qué como correcto y qué como incorrecto.
Argüiré que los niños tienen un derecho humano a que sus mentes no queden lisiadas por exposición a las malas ideas de otros, sean quienes sean esos otros. En consecuencia, los padres no tienen el beneplácito divino para inculturar a sus hijos de cualquier modo que personalmente elijan: no tienen derecho a limitar los horizontes del conocimiento de sus hijos, a criarlos en una atmósfera de dogma y superstición, ni a empeñarse en que se atengan a las rectas y estrechas sendas de su fe particular.
En una palabra: los niños tienen derecho a que no les aturrullen sus mentes con sandeces. Y nosotros, como sociedad, tenemos el deber de protegerlos de tal cosa. Así que, a los padres deberíamos permitirles instruir a sus hijos para que crean, por ejemplo, en la verdad literal de la Biblia, o en que los planetas rigen sus vidas, no más de lo que deberíamos permitirles dejarlos sin dientes a golpes o encerrarlos en una celda.
Éste es el lado en negativo de lo que quiero decir. Pero también hay un lado en positivo. Si los niños tienen derecho a ser protegidos de las malas ideas, también tienen derecho a que la verdad les asista. Y nosotros, como sociedad, tenemos el deber de proveerla. Por tanto, deberíamos sentirnos tan obligados a pasarles a nuestros hijos la mejor comprensión científica y filosófica del mundo natural (enseñarles, por ejemplo, las verdades de la evolución y la cosmología, o los métodos del análisis racional) como ya nos sentimos obligados a proveerles de alimento y cobijo.
No supongo que recelen Uds. de mis buenas intenciones aquí. Pero aún así, soy consciente de que en la audiencia puede haber muchos, especialmente entre los más liberales de Uds., a los que no les guste nada de nada cómo suena todo esto: ni el lado en negativo ni, aún menos, el lado en positivo.
En cuyo caso, entre las buenas preguntas que probablemente tengan para mí estén éstas.
Primero: ¿qué es todo eso de “verdades” y “mentiras”? ¿Cómo puede alguien estos días tener la cara de argüir que la moderna visión científica del mundo es la única verdadera que hay? ¿No nos han enseñado posmodernistas y relativistas que, más o menos, cualquier cosa puede ser verdadera a su manera? ¿Qué posible justificación podríamos tener, entonces, para atrevernos a proteger a los niños de un conjunto de ideas o a guiarlos hacia otro, si al final todos esos conjuntos son igualmente válidos?
Segundo: incluso suponiendo que en algún plúmbeo sentido la visión científica sea realmente “más verdad” que algunas otras, ¿quién puede decir que esa visión más verdadera del mundo es la mejor? Y, en cualquier caso, ¿la mejor para todo el mundo? ¿No es posible (o, de hecho, probable) que ciertos individuos, dado quienes son y su particular situación vital, vayan mejor servidos por una de las visiones del mundo no-tan-verdaderas? ¿Qué justificación tendría empeñarse en enseñar a los niños a pensar a la moderna usanza cuando, en la práctica, a ellos el modo de pensar más tradicional podría, de hecho, irles de perillas?
Tercero: en el improbable caso, incluso, de que casi todos estén, de hecho, más felices y mejor si se les educa con la moderna visión científica, ¿de verdad queremos, como comunidad global, que todo el mundo, en todas partes, piense del mismo modo, que todos vivan en un deprimente monocultivo científico? ¿No queremos pluralismo y diversidad cultural? ¿Cientos de flores abriéndose y cientos de escuelas de pensamiento rivalizando?
Y ya, por último, ¿por qué –cuando toque– debería darse tanta mayor importancia a los derechos de los niños que a los de otras personas? Todo el mundo admitiría, por supuesto, que los niños son relativamente inocentes y relativamente vulnerables, por lo que pueden necesitar más protección que sus mayores. No obstante, ¿por qué se habría de dar prioridad a sus especiales derechos en este sentido por encima de los derechos de cualquier otro en otros sentidos? ¿Acaso no tienen los padres sus propios derechos también, sus derechos como padres? ¿El más evidente de todos, su derecho a ser padres o, literalmente, a traer al mundo y preparar a sus hijos para el futuro tal y como ellos estimen conveniente?
¿Buenas preguntas? Algunos de Uds. hasta dirán que imbatibles, y preguntas a las que alguien abierto de miras y progresista solo podría dar una misma respuesta.
De acuerdo, se trata de preguntas atinadas que debería atender. Pero no creo de ningún modo que resulte tan obvio cuáles son las respuestas. Especialmente, para un liberal. De hecho, si cambiásemos, y no mucho, el contexto, la mayoría de los instintos liberales de la gente, tomarían, estoy seguro, otro rumbo.
Supongamos que no hablamos de las mentes de los niños, sino de sus cuerpos. Suponga que no se trata de quién debería controlar el desarrollo intelectual del niño, sino de quién debería controlar el desarrollo de sus manos o pies..., o de sus genitales. Supongamos, de hecho, que el tema de esta charla es la circuncisión femenina. Y el tema no es ya si alguien debería tener permiso para denegarle a una niña información sobre Darwin, sino si alguien debería tener permiso a denegarle los usos de su clítoris.
Mantengo aquí y ahora que una chica tiene derecho a que la dejen intacta, que los padres no tienen derecho a mutilar a sus hijas para cumplir con sus propios planes socio-sexuales, y que nosotros, como sociedad, deberíamos evitarlo. Lo que es más, y para presentar el caso en positivo también, que debería animarse a cada chica a encontrar el mejor modo de usar, en provecho propio, el cuerpo intacto con el que nació.
¿Me seguirían haciendo aquellas buenas preguntas? ¿Y seguirían estando tan claras las respuestas liberales? Nos brindará una lección –aunque acaso desagradable–escuchar tan solo cómo suenan las preguntas.
Primero: ¿qué es todo eso de “intactidad” y “mutilación”? ¿No nos han enseñado los relativistas antropológicos que la idea de que haya algo como la “absoluta intactidad” es ilusoria, y que sin sus clítoris las chicas, en cierto modo, están igual de intactas?
En todo caso, incluso si las chicas no circuncidadas son, en algún plúmbeo sentido “más intactas”, ¿quién puede decir que la intactidad es una virtud? ¿No es posible que algunas chicas, por sus circunstancias de vida, vivan, de hecho, mejor no-tan- intactas? ¿Qué pasa si los hombres de su cultura no se casarían nunca con mujeres intactas?
Además, ¿quién quiere vivir en un mundo donde todas las mujeres tienen genitales estándares? Para conservar el rico tapiz de la cultura humana, ¿no es esencial que haya al menos unos cuantos grupos donde aún se practique la circuncisión? ¿Acaso no enriquece indirectamente la vida de todos nosotros saber que a algunas mujeres, en algún lugar, se les ha quitado su clítoris?
De cualquier modo, ¿por qué habríamos de preocuparnos solo por los derechos de las chicas? ¿Acaso no hay también más gente con derechos en relación con la circuncisión? ¿Qué pasa con los derechos de los propios circuncidadores, con sus derechos como circuncidadores? ¿O los derechos de las madres a hacer lo que mejor estimen, tal y como en su día se hizo con ellas?
Convendrán conmigo, espero, en que las respuestas son ahora muy otras. Pero es posible que algunos de Uds. ya estén pensando que esto no es jugar limpio. Sean cuales sean las similitudes superficiales entre hacerle algo al cuerpo de un niño y hacerle algo a su mente, también hay varias diferencias obvias e importantes. Una razón es que los efectos de la circuncisión son definitivos e irreversibles, mientras que los efectos de hasta el más restrictivo de los regímenes educativos quizá puedan deshacerse luego.Otra es que la circuncisión implica quitar algo que ya es parte del cuerpo y, naturalmente, no se tendrá, mientras que la educación implica añadir selectivamente a la mente nuevas cosas que, de otro modo, jamás habrían estado ahí. Ser privado de los placeres de la sensación corporal es una afrenta al nivel más personal, pero ser privado de una manera de pensar tal vez no suponga una gran pérdida personal.
Así que, podrían Uds. decir, la analogía es demasiado grosera como para sacar algo de ella. Y todavía hay que abordar y contestar como corresponde las preguntas iniciales sobre los derechos a controlar la educación del niño.
Muy bien. Intentaré contestarlas sin más y veremos si la analogía con la circuncisión es legítima o no. Pero puede haber otra objeción a lo que pretendo y debería tratarla antes. Y es que podría argüirse, supongo, que no merece la pena preocuparse por todo ese asunto de los derechos intelectuales, puesto que solo unos pocos niños del mundo están, de hecho, en riesgo de recibir daños por una u otra forma gravemente engañosa de educación, y aquéllos que lo están están, la mayoría, muy lejos y fuera de nuestro alcance.
Ahora que digo esto, no obstante, me pregunto quién puede sostener eso en serio. Echen un vistazo a su alrededor, por aquí cerca. Nosotros mismos vivimos en una sociedad en la que la mayoría de los adultos –no solo unos pocos lunáticos, sino la mayoría de los adultos– defienden toda una gama de creencias extrañas y absurdas que, de un modo u otro, imponen descaradamente a sus hijos.
En los Estados Unidos, por ejemplo (los tomo como ejemplo porque es donde resido actualmente), a veces parece que casi todo el mundo o es un fundamentalista religioso o un místico New Age, o ambas cosas. E incluso aquéllos que no lo son rara vez se atreverán a admitirlo. Los sondeos de opinión confirman, por ejemplo, que todo un 98% de la población estadounidense dicen creer en Dios, que un 70% cree en la vida después de la muerte, que un 50% cree en que hay gente con poderes psíquicos, que un 30% cree que sus vidas están directamente influidas por la posición de las estrellas (y un 70% siguen sus horóscopos, de todos modos, por si acaso), y que un 20% cree estar en riesgo de ser abducidos por alienígenas.
El problema –quiero decir, el problema para la educación de los niños– no es que haya tantos adultos que positivamente crean en cosas en flagrante contradicción con la moderna visión científica del mundo, sino que haya tantos que no crean en cosas que son absolutamente fundamentales en esa visión científica. Un sondeo publicado el año pasado reveló que la mitad de los estadounidenses no sabe, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol una vez al año. Menos de uno de cada diez sabe lo que es una molécula. Más de la mitad no acepta que los seres humanos han evolucionado a partir de antepasados animales; y menos de uno de cada diez cree que la evolución –si es que se ha dado– pueda tener lugar sin algún tipo de intervención divina. La gente no solo no conoce los resultados de la ciencia: es que ni siquiera conoce qué es la ciencia. Cuando se les preguntó qué creen que es lo que distingue al método científico, solo un 2% se percató de que supone poner a prueba las teorías, un 34% sabía vagamente que tenía algo que ver con experimentos y mediciones, pero el 66% no tenía ni idea.
Por preocupantes que sean estas cifras, tampoco ofrecen una imagen completa de a lo que se tienen que enfrentar los niños. Nos muestran las creencias de la gente común y, por ende, el entorno creencial del niño promedio. Pero hay pequeñas, pero importantes comunidades aquí justo a nuestro lado –y quiero decir, literalmente, justo aquí al lado, en Nueva York, o Londres u Oxford– de las que puede justificadamente decirse que la situación es mucho peor: comunidades en las que no solo la superstición y la ignorancia están más firmemente afianzadas, sino que van de la mano con la imposición de regímenes represivos de conducta social e interpersonal respecto a la higiene, la dieta, la ropa, el sexo, los roles de género, los acuerdos matrimoniales, etc. Estoy pensando, por ejemplo en los cristianos Amish, los judíos jasídicos, los Testigos de Jehová, los musulmanes ortodoxos... o, ya puestos, los New Agers radicales..., todos ellos, sin duda, muy diferentes unos de otros, todos con sus particulares manías y neurosis, pero iguales en servirles una celda intelectual y cultural a cuantos viven entre ellos.
Puede que, en teoría, los niños necesiten no sufrir. Tal vez los adultos podrían guardarse sus creencias para sí y no acometer acción alguna para transmitirlas. Pero eso es poco probable, estoy seguro. Esta clase de autocontención simplemente no es propia de una normal relación padre-hijo. Si una madre, por ejemplo, de verdad cree que comer cerdo es un pecado, o que la mejor cura para la depresión es ponerse un cristal junto a su cabeza, o que después de morir se reencarnará en una mangosta, o que los capricornio y los aries se llevan siempre mal, es poco probable que sea capaz mantener a su prole al margen de tales asuntos.
Pero, lo que es más importante, tal y como Richard Dawkins ha explicado tan bien, esta clase de autocontención no es propia de los sistemas creenciales con éxito. Los sistemas creenciales florecen o mueren en general en función de lo buenos que son en cuanto a reproducción y competición. Cuanto mejor sea un sistema creando copias de sí mismo y cuanto mejor mantenga a raya a otros sistemas creenciales, tanto mas probable será que evolucione y triunfe. Así que es de esperar que sea característico de los sistemas creenciales con éxito (sobre todo de aquellos que sobreviven cuando todo lo demás parece estar en su contra) que sus devotos estén obsesionados con la educación y con la disciplina, e insistan en la rectitud de sus propios usos y denigren o eviten el acceso a los demás. Es de esperar, además, que se concentren particularmente en los niños en el hogar, mientras están aún disponibles y son impresionables y vulnerables. Y es que, como hiciera notar con tino el maestro jesuita, “Si dejan en mis manos la enseñanza de los niños hasta los siete años más o menos, no me importa quién los tenga después: son míos mientras vivan.
Donald Kraybill, un antropólogo que hizo un detallado estudio de una comunidad Amish en Pensilvania, dispuso de un excelente emplazamiento para observar cómo funciona esto en la práctica. “Los grupos amenazados de extinción cultural”, escribe, “deben adoctrinar a su progenie si desean preservar su legado único. La socialización de los más pequeños es una de las formas más potentes de control social. A medida que los valores culturales se deslizan dentro de la mente infantil se convierten en valores personales, incrustados en la conciencia y gobernados por las emociones... Los Amish sostienen que la Biblia encarga a los padres formar a sus hijos en materia religiosa y en el modo de vida Amish... Una guardería étnica, atendida por los miembros de la gran familia y de la iglesia, da forma a la visión Amish del mundo en la mente del niño desde los más tempranos momentos de la conciencia”.
Pero lo que está describiendo no es, desde luego, exclusivo de los Amish. “Una guardería étnica, atendida por los miembros de la gran familia y de la iglesia...” podría ser una descripción igual de apropiada para el primer entorno de un católico de Belfast, un sij de Birmingham, un judío jasídico de Brooklyn, o incluso para el hijo de un profesor universitario de Oxford Norte. Todas las sectas que se toman en serio su propia supervivencia se empeñan cuanto pueden por inundar la mente del niño con su propia propaganda y por denegar el acceso del niño a cualquier punto de vista alternativo.
En los Estados Unidos este tipo de educación restringida ha recibido una y otra vez las bendiciones de la ley. Los padres tienen derecho legal, si así lo desean, a educar a sus hijos enteramente en casa, y casi un millón de familias así lo hacen. Pero muchas más que quieren limitar lo que sus hijos aprenden pueden optar por miles de escuelas sectarias con permiso para operar y sujetas tan solo a una mínima supervisión estatal. Hace poco un tribunal estadounidense insistía en que los profesores de una escuela baptista debían poseer al menos licencia docente; pero reconocía, a la vez, que “todo el propósito de dicha escuela era promover el desarrollo de la mente de los niños en un ambiente religioso” y, por tanto, que debía permitirse a la escuela enseñar todas las materias “a su manera”, lo que quería decir, como así sucedía, a presentar todas las materias solo desde el punto de vista bíblico, y a exigir que todos los profesores, supervisores y auxiliares, estuviesen de acuerdo con la postura doctrinal de la iglesia.
Los padres, no obstante, apenas si necesitan del respaldo de la ley para obtener tan funesta hegemonía sobre la mente de sus hijos. Y es que, por desgracia, hay muchos modos de aislar a los niños de las influencias externas sin sacarlos físicamente de clase o controlar lo que allí oyen. Vistan a un muchacho con el uniforme de los Hasidim, ricen sus aladares, sométanlo a extraños tabús dietarios, háganle pasar un fin de semana leyendo la Torá, díganle que los gentiles son sucios, y podrán mandarlo a cualquier escuela del mundo, que seguirá siendo un niño hasidim. Y lo mismo cabe decir (con un leve cambio de términos) de un niño de musulmanes o de católicos romanos, o de seguidores de Maharishi Yogui.
Y lo que es más preocupante aún: los propios niños pueden ser a menudo inconscientes colaboradores de este juego de aislamiento. Y es que los niños aprenden muy pronto quiénes son, qué les está permitido y dónde no deben ir, ni siquiera con el pensamiento. John Schumaker, un psicólogo australiano, ha descrito sus años mozos de católico: “Creía sin reservas que ardería en el fuego eterno si comía carne en viernes. Ahora oigo que la gente ya no va a arder eternamente por comer carne los viernes. Sin embargo, no puedo evitar acordarme de todos aquellos sábados en los que corría a confesar el sándwich de mortadela y ketchup al que no me había podido resistir el día anterior. Normalmente, esperaba no morirme antes de llegar a la confesión de las 3 de la tarde”.
No obstante..., este muchacho católico en concreto escapó y vivió para contarlo. De hecho Schumaker se hizo ateo, y ha acabado haciendo de su ateísmo algo parecido a una profesión. No es el único tampoco, claro. Hay montones de ejemplos, conocidos por todos, de hombres y mujeres que, de niños, fueron presionados para convertirse en jóvenes miembros de una secta, cristiana, judía, musulmana, marxista, y que, sin embargo, acabaron del otro lado, como pensadores libres y, según parece, sin desperfecto tras la experiencia.
Entonces, después de todo, tal vez esté siendo demasiado alarmista acerca de todo lo que esto supone. No hay duda de que los riesgos son bien reales. Todos vivimos (incluso en nuestras avanzadas y democráticas naciones occidentales) en un ambiente de opresión espiritual, donde muchos niños pequeños (los de nuestros vecinos, si no ya los nuestros) cada día están expuestos a los intentos de los adultos para hacerse con sus mentes. No obstante, quizá quieran Uds. señalar que hay una gran diferencia entre lo que los adultos quieren y lo que sucede realmente. Vale, los niños a menudo cargan con las sandeces de los adultos. Pero, ¿y qué? Tal vez sea algo con lo que el niño debe apechugar hasta que pueda abandonar la casa y su aprendizaje sea mejor. En cuyo caso, yo tendría que admitir que el asunto no es, desde luego, tan grave como lo he pintado. Después de todo, seguro que hay montones de cosas que se les hace a los niños, sin intención o a propósito, y que, aunque no sean tal vez las mejores para el niño en ese momento, no dejan secuelas permanentes.
Mi respuesta sería: sí y no. Sí, es verdad que no deberíamos caer en el error de asumir, como en una era anterior de la psicología, que los valores y creencias de la gente están determinados, de una vez y para siempre, por todo aquello que, de niños, aprenden (o no aprenden). Los primeros años de vida, aunque sin duda formativos, no son necesariamente el “periodo crítico” que una vez se creyó. La mayoría de los psicólogos ya no cree que los niños “quedan grabados” con las primeras ideas que se encuentran, y que luego rehúyen seguir otras. En la mayoría de los casos, parece más bien que los individuos pueden permanecer y permanecen abiertos a nuevas oportunidades de aprender más adelante en la vida, y, si es necesario, son capaces de recuperar una parte impresionante de lo perdido en aquellos temas de los que se les privó o se les apartó.
Sí, de acuerdo, no deberíamos ser demasiado alarmistas (o demasiado remilgados) respecto a los efectos del aprendizaje temprano. Pero, no, tampoco deberíamos ser demasiado confiados, desde luego, a ese respecto. Cierto, puede que no sea tan difícil para alguien desaprender o remozar su conocimiento fáctico más tarde en la vida: el que alguna vez creyó que la Tierra era plana, por ejemplo, puede, expuesto a la abrumadora evidencia en sentido contrario, avenirse a regañadientes a aceptar que la Tierra es redonda. No obstante, a menudo le costará mucho más desaprender procedimientos establecidos o hábitos de pensamiento: el que se haya acostumbrado, por ejemplo, a confiar en todo lo que respalde la autoridad bíblica puede tenerlo pero que muy difícil para adoptar una actitud más crítica e interrogativa. Y a una persona puede resultarle casi imposible desaprender actitudes y reacciones emocionales: el que de niño ha aprendido, por ejemplo, a pensar en el sexo como algo pecaminoso puede que no consiga jamás volver a relajarse a la hora de hacer el amor.
Pero hay otra razón más apremiante para no ser demasiado o nada confiados. La investigación ha revelado que, si se les brinda la oportunidad, los individuos pueden continuar aprendiendo y pueden recuperarse de su pobre entorno infantil. Sin embargo, lo que sí debería preocuparnos son precisamente esos casos en los que tales oportunidades no ocurren (y donde, de hecho, son reprimidas).
Imaginen, tal y como estaba contando antes, que las familias mantienen a los niños aislados del acceso a cualquier idea alternativa. O, peor, que éstos están tan bien inmunizados contra las influencias externas, que ellos mismos se apartan y aíslan.
Piensen en aquellos casos, no tan raros, en los que el sistema creencial de uno ha tomado como uno de sus pilares centrales que no hay que dejarse malear por juntarse con otros. Cuando, a causa de su fe, todo lo que esas personas quieren oír es una sola voz, y todo lo que quieren leer es un mismo texto. Cuando tratan las nuevas ideas como si fueran infecciosas. Cuando, más tarde, a medida que se hacen más sofisticados, pasan a despreciar la razón como instrumento de Satán. Cuando consideran la humildad de la ciega obediencia como una virtud. Cuando identifican la ignorancia de los asuntos mundanales con la gracia espiritual... En tal caso, apenas si importa lo que sus mentes estén aún capacitadas para llegar a aprender, porque ellos mismos habrán conseguido anular para siempre esa capacidad.
La cuestión era si el adoctrinamiento infantil importa: y la respuesta, lamento decirlo, es que importa más de lo que Uds. podrían suponer. El jesuita sabía bien lo que decía. Aunque los seres humanos demuestran gran capacidad de recuperación, la verdad es que los efectos de un adoctrinamiento bien diseñado pueden acabar siendo irreversibles, porque uno de los efectos de tal adoctrinamiento será, precisamente, la eliminación de los medios y la motivación para revertirlo. Muchos de estos sistemas creenciales simplemente no podrían sobrevivir en un mercado libre y abierto de comparación y crítica, pero lo han dispuesto arteramente para no tener que hacerlo: reclutan a los creyentes para ser sus propios carceleros. Y así, el jovenzuelo brillante, lleno de esperanza, de alegría y de curiosidad, con el tiempo se convierte en el sumiso provecto enterrado en la Torá, y hasta la niñita más fresca y tierna se convierte en esa madre rematadamente New Age, enredada en la superstición.
Bueno, si esto es así, podemos preguntarnos: ¿qué pasaría si rompiésemos esta clase de círculo vicioso? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se impusiera desde fuera un “tiempo muerto”? ¿No prediríamos que, por cuanto que es un círculo vicioso, el proceso de conversión en creyente redomado podría ser sorprendentemente fácil de desbaratar? Creo que la más clara evidencia de cómo estos sistemas creenciales invariablemente mantienen bajo control a sus seguidores puede, de hecho, encontrarse en los ejemplos históricos de lo que ha ocurrido cuando se ha expuesto involuntariamente a miembros del grupo al aire fresco del mundo exterior.
Un test interesante lo brindó en los años 60 el caso de los Amish y el reclutamiento militar. Los Amish se han negado sistemáticamente a servir en las fuerzas armadas de los Estados Unidos por motivos de conciencia. Hasta los años 60 a los jóvenes Amish que debían hacer el servicio militar se les concedían normalmente “prórrogas agrícolas”, y podían seguir trabajando a salvo en sus granjas familiares. Pero con el reclutamiento continuo durante la guerra de Vietnam, un número creciente de estos hombres no pudieron optar a una prórroga agrícola y, en lugar de ello, se les obligó a trabajar dos años en hospitales públicos, donde se encontrarían, lo quisieran o no, con todo tipo de gente no Amish y usos no Amish. Entonces, cuando llegó el momento de regresar a casa, muchos de estos hombres no quiso ya hacerlo y optó por desertar. Habían probado los encantos de un modo de vida más abierto, aventurero y libre-pensante, y no iban a pensar que todo era una trampa y una delusión.
Los líderes Amish consideraron con razón que estas deserciones eran una amenaza tan seria para la supervivencia de su cultura que se apresuraron a negociar un acuerdo especial con el gobierno, en virtud del cual todos sus conscriptos serían enviados en adelante a granjas Amish, de modo que jamás volvieran a darse esta clase vulneraciones de su seguridad.
Permítanme hacer balance. He estado analizando las estrategias de supervivencia de algunos de los sistemas creenciales más obstinados, la epidemiología, por así decirlo, de esas religiones y pseudorreligiones que Richard Dawkins ha llamado “virus culturales”. Pero como verán, sobre todo con este último ejemplo, me dirijo ya al asunto, siguiente y más importante, que quería abordar: el ético.
Supongan que, tal y como sugiere el caso de los Amish, los miembros jóvenes de un culto así elegirían largarse (si se les diera oportunidad de decidir). ¿Es que eso no dice ya algo importante sobre lo moral de imponer tal fe a los niños? Yo creo que sí. De hecho creo que dice todo lo que hay que saber para condenarlo.
Coincidirán conmigo en que si estuviésemos hablando de la circuncisión femenina, en contra podríamos alegar razones morales basadas simplemente en la consideración de si se trata de algo que una mujer elegiría por sí misma. Dado el hecho –por tal lo tomo– de que la mayoría de las mujeres que de niñas fueron circuncidadas habrían preferido, de haber sabido tan solo lo que estaban perdiendo, permanecer intactas; dado que casi ninguna mujer que de niña no fuera circuncidada se presta voluntaria a pasar por esa operación más tarde en su vida; dado, en una palabra, que no parece que sea lo que la mujeres libres quieren que se les haga a sus cuerpos, parece claro, entonces, que quienquiera que se aproveche de su poder temporal sobre el cuerpo de un menor para realizar la operación estará abusando de su poder y actuando de modo indebido.
Bueno, pues si esto vale para los cuerpos, lo mismo para las mentes. Dado, digamos, que la mayoría de los que se han criado dentro de una secta, habrían preferido, de haber sabido lo que se les estaba negando, permanecer fuera de ella; dado que casi nadie que no haya sido criado de ese modo se presta voluntario para adoptar esa fe más tarde en su vida; dado, en una palabra, que no es una fe que un libreprensador adoptaría, entonces, del mismo modo, parece claro que quienquiera que aproveche su poder temporal sobre la mente de un menor para imponerle una fe tal estará abusando igualmente de ese poder y actuando de modo indebido.
Así que iré ya al asunto (y lección) principal de esta charla. Quiero proponer un test general para decidir si la enseñanza de un sistema de creencias a los niños es moralmente aceptable y cuándo lo es. Y es éste. Si ocurriese que enseñar tal sistema a los niños supone que más adelante en su vida éstos albergarán creencias que, si hubieran tenido acceso a otras alternativas, con toda probabilidad no habrían elegido por sí mismos, entonces cabe reprobar moralmente a quienquiera que ose imponerles ese sistema y elegir por ellos hacerlo. Nadie tiene el derecho de elegir mal por otro.
Este test, lo admito, no será fácil de aplicar. Ya es bastante raro que se dé el tipo de experimento social que les ocurrió a los Amish con el reclutamiento militar. Y ni siquiera un experimento así proporciona un test tan riguroso como el que considero necesario. Después de todo, a los muchachos Amish no se les brindó una alternativa hasta que fueron ya prácticamente adultos, mientras que lo que necesitamos saber es qué elegirían por sí mismos los niños de los Amish o de cualquier otra secta de poder haber tenido acceso a toda la gama de alternativas desde un inicio. Pero en la práctica, por supuesto, tan completa libertad de elección no se va a dar nunca.
Por utópico que sea el criterio, creo, no obstante, que sus implicaciones morales quedan bien patentes. Porque, incluso suponiendo que no podamos saber –y sólo podamos conjeturar en virtud de tests más endebles– si un individuo, en ejercicio de una auténtica libre elección, escogería por sí mismo las creencias que otros pretenden imponerles, entonces, ese mismo estado de ignorancia sería ya motivo para reprobar moralmente el seguir adelante. De hecho, tal vez el mejor modo de expresarlo sea a la inversa, y decir: solo si sabemos que enseñar un sistema a los niños supone que más adelante en su vida éstos albergarán creencias que, si hubieran tenido acceso a otras alternativas, no obstante habrían elegido por sí mismos, sólo entonces cabe aprobar moralmente a quienquiera que les imponga ese sistema y elija por ellos hacerlo. Y en todos los demás casos el imperativo moral sería no seguir adelante.
Bueno, espero que una mayoría de Uds. probablemente respalde de buen grado esta idea, por lo menos hasta cierto punto. Naturalmente, en igualdad de otras condiciones, todo el mundo tiene derecho de autodeterminación tanto sobre su cuerpo como sobre mente, y de hecho la interferencia de los demás a este respecto es moralmente reprobable. Pero eso es: en igualdad de otras condiciones. Y, continuando con las preguntas que hice antes: ¿qué pasa cuando otras condiciones no son iguales?
En ética es ya habitual decir que, a veces, los derechos de los individuos deben limitarse o incluso subordinarse en aras de un bien mayor, o para proteger los derechos de otras personas. Y desde luego no resulta evidente al pronto por qué el caso de los derechos intelectuales de los niños debería ser una excepción.
Tal y como vimos, hay varios factores que podrían considerarse como contrapesos. Y, entre éstos, el que más peso tiene para muchos o, al menos, el que a menudo mencionan primero, es nuestro interés, como sociedad, por mantener la diversidad cultural. De acuerdo, dirán Uds., es duro para un niño de los Amish, de los hasidim o de los gitanos que sus padres los moldeen de ese modo, pero, al menos, el resultado es que estas fascinantes tradiciones culturales perduran. ¿No se empobrecería toda nuestra civilización si desaparecieran? Puede que sea una pena que unos individuos tengan que ser sacrificados para mantener tal diversidad. Pero ahí está: es el precio que pagamos como sociedad.
Excepto que –no tendría más remedio que recordarles– no lo pagamos nosotros, lo pagan ellos.
Permítanme un ejemplo ilustrativo. En 1995 en las cumbres del Perú, unos alpinistas se toparon con el cuerpo momificado y congelado de una muchacha inca. Estaba vestida como una princesa. Tenía trece años. Unos quinientos años atrás esta muchacha, según parece, había sido conducida viva a la montaña por una partida de sacerdotes, y fue allí sacrificada en ritual. Era un sacrificio a los dioses de la montaña con la esperanza de granjearse su favor para los habitantes ladera abajo.
Del descubrimiento dio cuenta, en un artículo para la revista National Geographic, el antropólogo Johan Reinhard. Como científico y como ser humano, estaba claramente eufórico por el idílico hallazgo de está “doncella del hielo”, tal y como la llamó. Aun así, no dejó de expresar sus reservas por cómo fue que ella apareciera allí: “no podemos evitar un estremecimiento”, escribió, “por la práctica [inca] de los sacrificios humanos”.
El descubrimiento fue objeto de un documental para la televisión de los EE. UU. En él, sin embargo, nadie expresaba reserva alguna. En lugar de ello, simplemente se invitó a los telespectadores a maravillarse ante el compromiso espiritual de los sacerdotes incas y a compartir el orgullo y entusiasmo de la muchacha en su último viaje, por haber sido elegida para el señalado honor de ser sacrificada. El mensaje del programa televisivo era, en efecto, que la práctica del sacrificio humano era, a su modo, una gloriosa invención cultural, otra joya en la corona del multiculturalismo, por así decirlo.
Pero, ¿cómo puede alguien dejar caer algo así? ¿Cómo puede invitarnos (a nosotros, que vemos la televisión en nuestra sala de estar) a entusiasmarnos al contemplar un acto de asesinato ritual: el asesinato de un niño dependiente por parte de un grupo de viejos estúpidos, vanidosos, supersticiosos e ignorantes? ¿Cómo puede invitarnos a reconfortarnos en la contemplación de una acción inmoral contra otra persona?
¿Inmoral? ¿Según los cánones incas? No, eso no es lo importante. Inmoral según los nuestros y, en concreto, según el canon de libre elección que ya he enunciado. Es un hecho que ninguno de nosotros, sabiendo lo que sabemos acerca de cómo funciona el mundo, elegiría libremente ser sacrificado como ella lo fue. Y por muy “orgullosa” que la muchacha inca pueda o no pueda haber estado de que su familia tomara tal decisión por ella (y, cabe suponer que pudo, de hecho, haberse sentido traicionada y aterrorizada), podemos estar bastante seguros de que ella, si hubiera sabido lo que hoy sabemos, tampoco habría elegido tal destino para sí.
No, otros usaron a esta muchacha para conseguir sus propósitos. Los mayores de su comunidad dieron más valor a su seguridad colectiva que a la vida de la muchacha, y decidieron por ella que debía morir para que sus cultivos prosperasen y ellos pudieran vivir. Hoy, quinientos años más tarde, nosotros no debemos hacer lo mismo de modo más leve: pensar que su muerte es algo que enriquece nuestra cultura colectiva.
No debemos hacerlo ni aquí ni en ninguna otra ocasión en la que se nos invite a celebrar el sometimiento de otros a pintorescas y atrasadas tradiciones como prueba de lo rico que es el mundo en que vivimos. Ni siquiera debemos hacerlo cuando pueda defenderse, como creo que a veces es el caso, que la preservación de estas tradiciones minoritarias conlleva beneficios potenciales para todos porque mantienen vivos modos de pensar que podrían un día servir como valioso contrapunto a la cultura mayoritaria.
La Corte Suprema estadounidense, al refrendar la solicitud de los Amish para eximir a sus hijos de ir a escuelas públicas, comentaba en una acotación: “No debemos olvidarnos de que en la Edad Media importantes valores de la civilización del mundo occidental fueron preservados por miembros de órdenes religiosas que, contra grandes obstáculos, se aislaron de toda influencia mundanal”.
Por analogía, la Corte daba a entender que debíamos reconocer que los Amish pueden estar preservando ideas y valores a los que nuestros propios descendientes podrían un día querer volver.
Pero lo que la Corte no supo reconocer es que hay una diferencia crucial entre las comunidades religiosas de la Edad Media, los monjes de Lindisfarne, por ejemplo, y los Amish de hoy: a saber, que los monjes tomaron su propia decisión de hacerse monjes, no se les impuso en la infancia su monacato, y tampoco se lo impusieron, a su vez, a sus propios hijos (pues, de hecho, no tenían). Aquellas órdenes medievales sobrevivieron incorporando adultos voluntarios. Por contra, los Amish sobreviven únicamente secuestrando niños pequeños antes de que puedan protestar.
Es posible que los Amish tengan cosas maravillosas que enseñarnos al resto; y es posible que los incas lo hayan hecho, y lo mismo cabe decir de otros grupos marginales. Pero tales cosas no deben cobrarse con las vidas de los niños.
He aquí el quid de la cuestión. Es piedra angular de cualquier sistema moral decente, explícitamente establecido así por Immanuel Kant, pero implícito ya en la idea misma que de moralidad tiene la mayoría de la gente, que los individuos humanos tienen un derecho absoluto a ser tratados como fines en sí mismos, y nunca como medios para conseguir los fines de otros. Sobra decir que este derecho no se aplica menos a los niños que a cualquier otro. Y, puesto que en tantas ocasiones los niños no están en condiciones de cuidar de sí mismos, es moralmente obvio que el resto de nosotros tenemos el deber particular de velar por ellos.
Así que, allí donde nos encontremos con casos de vidas infantiles manipuladas en aras de otros fines, nuestro deber es protestar. Y esto sin que importe ya si esos otros fines tienen que ver con aplacar a los dioses, con “la preservación de importantes valores de la civilización occidental”, con la creación de una interesante exposición antropológica para el resto de nosotros..., o (y ahora pasaré a la siguiente gran cuestión que nos aguarda) con la satisfacción de ciertas necesidades y aspiraciones de los propios padres del niño.
Yo diría que no hay motivo alguno aquí por el que deban tratarse las acciones de los padres como emanadas de un conjunto diferente de reglas morales.
Naturalmente, la relación padre-hijo es especial en todos los sentidos. Pero no es tan especial como para denegarle al niño su individualidad propia. No es una relación de co-extensión, ni de propiedad. Los niños no son parte de sus padres, ni, salvo de modo figurado, les “pertenecen”. Los niños no son, en ningún sentido, la propiedad privada de sus padres. De hecho, para citar un comentario de la Corte Suprema estadounidense en un contexto diferente sobre este mismo asunto: es un “hecho moral que una persona se pertenece a sí misma, no a otros ni a la sociedad en su conjunto“.
Será, por tanto, idéntica violación de los derechos del niño tanto si éste es usado por sus padres para conseguir las metas personales de éstos, como si tal acción la lleva a cabo cualquier otro. Nadie tiene derecho a tratar a los niños como algo menos que fines en sí mismos.
No obstante, estoy seguro de que algunos de Uds. argüirán que el caso de los padres no es exactamente el mismo que el de otros extraños. Sin duda que coincidiremos en que los padres no tienen más derechos que cualquier otro a explotar a los niños con fines evidentemente egoístas: abusar sexualmente de ellos, por ejemplo, o explotarlos como sirvientes o venderlos como esclavos. Pero, primero, ¿no es diferente cuando los padres al menos piensan que sus propios fines son también los del niño? ¿Cuando su manipulación de las creencias del niño para que se conforme a la suyas es –por lo que a ellos respecta– enteramente en pro del más alto interés del niño? Y, luego, en segundo lugar, ¿no es diferente cuando los padres ya han invertido tanto de sus propios recursos en el niño, con un aporte tan grande de amor, cuidados y tiempo? ¿Es que, en cierto modo, no se han ganado la recompensa de que el niño honre sus creencias, incluso aunque tales creencias sean (para otros modos de entender) excéntricas o anticuadas?
Todas estas consideraciones juntas, ¿no significan que los padres tienen al menos algunos derechos que otra gente no tiene? ¿Y derechos que, podría razonablemente decirse, deberían estar por delante de (o, al menos, a la misma altura que) los derechos de los mismos niños?
No. La verdad es que estas consideraciones sencillamente no resultan en ninguna forma de derechos, y mucho menos en derechos que puedan pesar más que los de los niños: como mucho solo aportan circunstancias atenuantes. Imaginen. Supongan que, por equivocación, Uds. le dan veneno a su propio hijo. El hecho de que Ud. pudiese pensar que el veneno que le administraba era bueno para su hijo, el hecho de que Ud. pudiese pasar por muchas penalidades para conseguir ese veneno, y de que, de no haber sido por todos sus esfuerzos, su hijo ni siquiera estaría ahí para tomarlo, nada de esto le daría a Ud. un derecho a administrarle el veneno, como mucho tan solo le haría a Ud. menos culpable cuando el niño muriese.
Pero, en cualquier caso, interpretar que los padres estaban simplemente equivocados acerca de los genuinos intereses del niño es, creo, expresarlo en términos demasiado generosos. Y es que no está nada claro que los padres, cuando toman el control de las vidas espirituales e intelectuales de sus hijos, de verdad crean estar actuando en pro de los más altos intereses del niño y no en pro de los suyos propios. Seguro que cuando en la montaña Abraham recibió orden de Dios de matar a su hijo Isaac, y procedió diligentemente con los preparativos, no pensaba en lo mejor para Isaac: él estaba pensando en su propia relación con Dios. Y podríamos seguir por los siglos de los siglos. Los padres han usado y siguen usando a sus hijos para obtener para sí mismos beneficios espirituales o sociales: ya sea poniéndoles atuendos, educándolos, bautizándolos, llevándolos a la confirmación o al Bah Mitzvah, con objeto de conservar su propio estatus social o religioso.
Consideren de nuevo la analogía con la circuncisión. No se cometa el error de suponer que la circuncisión femenina se hace, allí donde se practica, en beneficio de la muchacha. Ni mucho menos: se hace por el honor de la familia, para demostrar el compromiso de los padres con la tradición, para salvarlos del deshonor. Aunque yo no extendería demasiado la analogía, creo que la motivación de los padres no es muy diferente, en otros muchos respectos, de la manipulación parental, incluso cuando emana de actos tan manifiestamente no egoístas como decidir qué debería aprender un niño en la escuela y qué no.
Una madre fundamentalista cristiana, por ejemplo, prohíbe a su hijo asistir a clases de evolución: aunque alegue que lo hace por el niño y no, claro, por ella, es más que probable que su motivación primaria sea su deseo de manifestar su propia pureza. ¿Acaso no sabe bien con qué orgullo la mira Dios por cumplir con Su voluntad? El mulá supremo de Arabia Saudí proclama que la Tierra es plana y que cualquiera que enseñe otra cosa es amigo de Satán: ¿es que no será él mismo tres veces bendito por Alá a cuenta de tan valiente proclamación? Un grupo de rabinos de Jerusalén intenta que se prohíba la exhibición de la película Parque Jurásico alegando que puede dar la impresión a los niños de que había dinosaurios viviendo en la Tierra hace sesenta millones de años, cuando las escrituras declaran que, de hecho, el mundo tan solo tiene seis mil años: ¿es que no están haciendo una maravillosa demostración pública de su propia piedad?
La mayoría de las veces lo que vemos aquí es puro interés propio. En cuyo caso, no deberíamos ni siquiera aceptar como circunstancia atenuante las buenas intenciones del progenitor o de cualquier otro adulto a cargo. No están mirando más que por sí mismos.
No obstante, como ya dije, al final apenas si importa cuáles son las intenciones de los padres. Porque ni siquiera la mejor de las intenciones sería suficiente para otorgarles “derechos parentales” sobre sus hijos. De hecho, la idea misma de que los padres u otros adultos tienen “derechos” sobre los niños es moralmente insostenible.
A ningún ser humano, en cualquier otra circunstancia, se le reconocen derechos sobre algún otro. Nadie está autorizado, de pleno derecho, a controlar, usar o dirigir la vida de otra persona, ni siquiera por un fin objetivamente bueno. Es verdad que en el pasado los propietarios de esclavos tenían tales derechos legales sobre sus esclavos. Y también es verdad que hasta hace comparativamente poco, la anomalía persistía en ciertos derechos que los maridos tenían sobre sus esposas: el derecho a tener sexo con ellas, por ejemplo. Pero ninguna de estas excepciones es un buen modelo para regular las relaciones padre-hijo.
Repitámoslo: debe entenderse que los intereses de los niños son independientes de sus padres. Y no pueden subsumirse, como si fueran parte de la misma persona. Al menos, así debería ser. A no ser, claro, que cometamos el craso error que manifiestamente cometió la Corte Suprema estadounidense cuando dictaminó, en relación con los Amish, que si bien el modo de vida de los Amish podía considerarse “extraño o incluso errático”, “no interfiere con los derechos o intereses de otros” (cursiva mía). Como si ni siquiera haya que contar a los niños de los Amish como “otros” en potencia.
Creo que deberíamos dejar de hablar ya de los “derechos parentales”. En la medida en que comprometen los derechos del niño como individuo, los derechos de los padres no tienen entidad alguna en ética y no deberían tenerla ante la ley.
Esto no equivale a decir que, en igualdad de otras condiciones, el resto de nosotros no deba tratar a los padres con el respeto debido y reconocerles ciertos “privilegios” en relación con sus hijos. Los “privilegios”, no obstante, no tienen el mismo estatus legal o moral que los derechos. Los privilegios no son de ningún modo incondicionales; se otorgan como quid pro quo por aceptar atenerse a ciertas reglas de conducta impuestas por la sociedad en su conjunto, y todo aquel a quien se reconoce un privilegio, de hecho, permanece a prueba: un privilegio otorgado puede ser retirado.
Supongamos que el privilegio de la paternidad significara, por ejemplo, que, siempre que los padres acepten actuar dentro de un marco convenido, se les permitirá, de hecho, sin interferencias legales, hacer cuanto hacen los padres normalmente en todos lados: alimentar, vestir, educar, disciplinar sus propios hijos y disfrutar del amor y del compromiso creativo aparejados. Pero explícitamente no formará parte de este trato que a los padres deba permitírseles atentar contra los derechos de autodeterminación del niño, que son más fundamentales. Si los padres hacen mal uso de sus privilegios a este respecto, el contrato se extingue, y entonces será deber de aquellos que otorgaron el privilegio el intervenir.
¿Intervenir, cómo? Supongamos que a nosotros (quiero decir, como sociedad) no nos gusta lo que está pasando después de haber encomendado la educación de un niño a padres o sacerdotes. Supongamos que nos preocupa la mente del niño y queremos poner remedio. Supongamos, de hecho, que queremos tomar medidas preventivas para proteger a todos los niños contra el daño de las malas ideas, para que arranquen del mejor modo posible como seres humanos atentos. ¿Qué deberíamos hacer a este respecto? ¿Cuál sería nuestro regalo de cumpleaños para ellos desde nuestro mundo adulto?
Mi propuesta al inicio de esta charla fue la ciencia: una educación científica universal. Lo que es lo mismo: educación basada en la observación, el experimento, la comprobación de hipótesis, la duda constructiva, el pensamiento crítico y las verdades que así se deriven.
Y de este modo he llegado por fin a la más provocadora de las cuestiones con las que empecé. ¿Qué hace tan especial a la ciencia? ¿Por qué estás verdades? ¿Por qué sería moralmente correcto enseñar esto a todo el mundo, cuando, según parece, es tan moralmente incorrecto enseñar todas esas otras cosas?
No es preciso ser uno de esos redomados relativistas para hacer tales preguntas, ni para sospechar que cualquier intento de sustituir las viejas verdades por las más nuevas verdades científicas podría ser nada más que otro intento de sustituir un dogmatismo por otro. La Corte Suprema, en su dictamen sobre las escuelas Amish tuvo la precaución de advertirnos de que no debemos nunca excluir un modo de pensamiento y establecer otro basándonos tan solo en lo que sea la opinión contemporánea o la de moda. “No debe presuponerse”, decía, “que la mayoría actual esté en lo 'cierto' y que los Amish y otros están 'equivocados'“, el modo de vida Amish “no debe condenarse porque sea diferente”.
Puede. Y, no obstante, yo diría que la Corte ha optado por centrarse en otro asunto aquí. Aunque la ciencia fuera la cosmovisión de la 'mayoría' (que, como veremos, lamentablemente no es el caso), convendríamos que tal cosa no sería motivo para poner a la ciencia por encima de otros sistemas de pensamiento. La “mayoría” está claramente equivocada acerca de un montón de cosas, probablemente acerca de la mayor parte de las cosas.
Pero los motivos que estoy proponiendo son más sólidos. Algunos otros conferenciantes en esta serie de charlas habrán hablado de los valores y virtudes de la ciencia. Y estoy seguro de que también ellos, cada cual a su manera, habrán intentado explicar por qué la ciencia es diferente, por qué debería reivindicar un puesto singular en nuestras cabezas y nuestros corazones. Pero yo iré ahora tal vez algo más allá de lo que ellos lo harían. Yo creo que la ciencia se distingue de y supera a cualquier otro sistema porque solo ella, entre todos los sistemas en disputa, cumple con el criterio que ya expuse, a saber: por que representa un conjunto de creencias que cualquier persona razonable escogería para sí, de tener oportunidad.
Quizá deba repetirlo y poner mi afirmación en contexto. Argüí antes que las únicas circunstancias que harían moralmente aceptable el imponer un modo particular de pensamiento a los niños, es que como resultado de ello éstos más adelante albergarán creencias que habrían escogido de todos modos, con independencia de las creencias alternativas a las que se les expusiera. Y lo que digo ahora es que la ciencia es ese modo de pensamiento (acaso el único) que pasa la prueba. Hay una asimetría fundamental entre la ciencia y cualquier otra cosa.
¿Qué les parece? Vayamos a rescatar a esa muchachita inca a la que los sacerdotes le dijeron que, a menos que ella muriese en la montaña, los dioses descargarían una lluvia de lava sobre su poblado, y ofrezcámosle otro modo de ver las cosas. Ofrézcanle la posibilidad de elegir cómo quiere que la eduquen: por un lado, con la historia sobre la ira divina; por otro, con los hallazgos de la geología sobre cómo los volcanes surgen del movimiento de las placas tectónicas. ¿Por cuál creen que optará?
Vayamos en ayuda del jovencito musulmán al que los mulás en la escuela le hacen creer que la Tierra es plana, y exploremos con él algunas de las ideas de la geografía científica. O, mejor, aún, llevémoslo bien alto en globo, enseñémosle el horizonte, y animémosle a usar sus propios sentidos y capacidades de razonamiento para sacar sus propias conclusiones. Ahora, ofrezcámosle a elegir: la imagen que presenta el libro del Corán, o la que se desprende de su recién adquirida comprensión científica. ¿Cuál preferirá?
O apiadémonos del profesor baptista que se ha identificado con el creacionismo, y démosle unas vacaciones. Paseémoslo por el museo de Historia Natural en compañía de Richard Dawkins o Dan Dennett, o, si éstos les asustan mucho, de David Attenborough, y que le expliquen las posibilidades de la evolución. Y ahora, ofrézcanle a elegir: la historia del Génesis, con todas sus paradojas y rocambolescas alegaciones, o la idea, asombrosamente simple, de la selección natural. ¿Cuál escogerá?
Mis preguntas son retóricas porque ya contienen las respuestas. Demasiado bien sabemos qué rumbo toman las personas cuando realmente se les permite formarse un juicio sobre este tipo de cuestiones. Las conversiones desde la superstición a la ciencia han estado y siguen estando al orden del día. Probablemente hayan sido parte de nuestra experiencia personal. Aquellos que han caminado por la oscuridad han visto una gran luz. Es el ‘¡ajá!’ de la revelación científica.
Por contra, conversiones desde la ciencia a la previa superstición casi no se dan. Sencillamente no sucede que alguien que haya aprendido y entendido la ciencia y sus métodos, y al que luego se le haya ofrecido una alternativa no científica, opte por abandonar la ciencia. Dudo de que se haya dado alguna vez el caso, por ejemplo, de alguien que, educado para creer en la teoría geológica de los volcanes, se haya pasado a creer en la alternativa de la ira divina, o de alguien que, después de ver y apreciar las evidencias de que el mundo es redondo, se haya vuelto a la idea de que el mundo es plano, o incluso de alguien que, una vez entendido el poder de la teoría darwiniana, haya optado por retornar a la historia del génesis.
La gente, claro está, a veces abandona sus previas creencias científicas en favor de otras alternativas científicas más novedosas y mejores. Pero abrazar una teoría científica como mejor que otra sigue siendo permanecer absolutamente fiel a la ciencia.
La razón de esta asimetría entre ciencia y no-ciencia no es (al menos, no solo es) que la ciencia proporcione explicaciones mucho mejores –más simples, elegantes, hermosas– que la no-ciencia. Que también. Yo diría que la razón más poderosa es que la ciencia es, por su propia naturaleza, un proceso participativo y la no-ciencia no lo es.
Al aprender ciencia aprendemos por qué debemos creer esto o aquello. La ciencia no engatusa, no dicta, expone los argumentos fácticos y teóricos para pensar por qué algo es así, y nos invita a aceptarlos, a verlo por nosotros mismos. Así pues, para cuando alguien ha entendido una explicación científica, ya la ha hecho suya en un importante sentido.
Cuán diferente es el caso de una explicación religiosa o supersticiosa. La religión no pretende involucrar a sus devotos en ningún proceso de descubrimiento o elección racional. Si osamos preguntar por qué debemos creer algo, la respuesta será porque así está escrito en el Libro, porque ésa es nuestra tradición, porque Moisés lo juzgó bueno, porque así irás al cielo... O, la mayoría de la veces: no preguntes.
Comparen estas dos posturas. De un lado, Tertuliano, el teólogo romano del siglo II, con su abyecta sumisión a la autoridad y su rechazo de nuestra implicación personal en la elección de nuestras creencias. “Para nosotros”, escribió, “después de Jesucristo ya no es necesaria más curiosidad, ni más averiguaciones después del Evangelio”. Déjenme recordarles que éste es el mismo que del cristianismo dijo aquello de: “Es cierto, porque es imposible”. De otro lado, el filósofo inglés del siglo XII, Adelardo de Bath, uno de los primeros intérpretes de la ciencia árabe, con su conminación a hacernos todos personalmente responsables de entender lo que sucede a nuestro alrededor. “Aquel que viva en una casa e ignore de qué está hecha, ... ése no merece tal cobijo”, dijo, “y si alguien nacido en la residencia de este mundo se olvida de aprender el plan que subyace a su maravillosa belleza... ése es indigno... y merece que le expulsen de ella”.
Imaginen que tienen Uds. que elegir. Que a Uds., en los años de formación de su vida, se les ha dado a elegir entre estas dos vías de ilustración, entre basar sus creencias en ideas de otros, importadas de otro país y otro tiempo, y basarlas en ideas que Uds. han visto crecer en su propio terruño. ¿Puede haber alguna duda de que optarán por sí mismos, de que optarán por la ciencia?
Y porque la gente escogerá así, si se les da la oportunidad de una educación científica, digo que como sociedad estamos autorizados, con la conciencia tranquila, a insistir en que se les dé tal oportunidad. Es decir, estamos en efecto autorizados a escoger ese modo de pensar por ellos. De hecho, no solo estamos autorizados: en el caso de los niños, estamos moralmente obligados a hacerlo, a fin de protegerlos para que no sean víctimas tempranas de otros modos de pensar que los aíslen.
Y ahora déjenme que recoja la pregunta que se me hizo desde el fondo de la sala: ¿Qué pensaría si algún Gran Hermano se empeñase en enseñarle a sus hijos de Ud. las creencias de él? ¿Qué pensaría si yo tratara de imponer mi ideología personal a su hijita de Ud.?”. Tengo la respuesta: que la enseñanza de la ciencia no actúa así, que no trata de enseñar las creencias de otro, sino de animar al niño a ejercitar sus propias capacidades de comprensión para que llegue a sus propias creencias.
No hay duda de que esto viene poco menos que a decir que el menor acabará teniendo creencias ampliamente compartidas con otros que emprendieron el mismo camino: creencias, esto es, en lo que la ciencia revela como la verdad acerca del mundo. Y sí, si quiere decirlo así, podría decir que eso supone que a través de su propio esfuerzo por comprender, se habrá hecho un conformista científico: uno de esos predecibles que cree que la materia está hecha de átomos, que el universo surgió con el Big Bang, que los humanos descienden de los monos, que la conciencia es una función del cerebro, que no hay vida tras la muerte, etc., etc. Pero, ya que me pregunta, le diría que estaría más que encantado si un gran hermano o hermana, o un educador, o Ud. mismo, señor, la ayudan a alcanzar tal estado de ilustración.
El hábito de preguntar, la habilidad de discernir las buenas respuestas de las malas, el gusto por ver cómo y por qué funcionan las explicaciones profundas, eso es lo que querría para mi hija (ahora tiene dos años), porque creo que eso es lo que ella, de tener oportunidad, querría para sí misma. Pero también es lo que querría para ella porque soy bien consciente de lo que de otro modo podría pasarle. Aún pululan por nuestra cultura malas ideas, algunas viejas, otras nuevas, a la búsqueda de mentes receptivas que capturar. Si esta muchachita, por carecer de las defensas del pensamiento crítico, cayera en algún tipo de irracionalismo político o espiritual, entonces, yo y Ud., y nuestra sociedad, le habríamos fallado.
¿Palabras? Los niños están hechos de las palabras que oyen. Lo que les digamos importa. Pueden sufrir daños por las palabras. Pueden proseguir hasta hacerse aún más daño y, a su vez, convertirse en esa clase de personas que hace daño a otros. Pero las palabras también les pueden proporcionar vida.
“Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición”, así se expresa el Deuteronomio, “escoge pues la vida, de modo que vivas tú y tu simiente”. Creo que nuestro deber de ayudar a los niños a escoger la vida no debería tener límites.
© 2025 Alianza Futurista. Todos los derechos reservados.
